
 Comunidad de la Madre de Dios
Comunidad de la Madre de Dios
(Monasterio de Buenafuente del Sistal)
Queridísimos hermanos en Cristo: Sí, ¡ciertamente hermanos! Como bautizados somos familia, aunque algunas veces lo disimulamos un poco. En relación a la fraternidad, recordamos una anécdota muy reveladora: recién convertido Charles de Foucauld, salía un día de la Eucaristía y se abrazó a una señora que salía a la vez, la cual muy indignada le dijo: ¿Y usted de qué me conoce? Él se quedó perplejo, ya que ambos acababan de compartir el Cuerpo y la Sangre del Señor. A pesar de la distancia en el tiempo, seguimos necesitados de ahondar en la hermandad. Al respecto, el Papa Francisco, en el mensaje de apertura de la Campaña de Fraternidad en Brasil 2018, escogió este sencillo lema, que podemos hacer extensivo a toda la Iglesia y a todos nosotros: “Sed todos hermanos” (Mt 23, 8). Y lo explica así: “Son pequeños gestos de respeto, de escucha, de diálogo, de silencio, de afecto, de acogida, de integración, que crean espacios donde se respira fraternidad”.
 Desde nuestro último encuentro, ha transcurrido el verano. Ya sabéis, que es nuestro tiempo más recio de trabajo. Hemos recibido a muchas personas, que se han acercado hasta Buenafuente del Sistal para sus ejercicios espirituales o para días de oración. En algunos casos, compaginados con tiempo dedicado al trabajo para ayudarnos, aliviando así a todos los que estamos aquí. El verano ha sido un tiempo especial para el encuentro con Jesucristo en nuestra debilidad. Un tiempo de adoración al Señor desde nuestra fragilidad. Agradecemos esta providencia, en la que hemos gustado el perdón y la misericordia, ¡tan necesitados!. Y, contra todo pronóstico, cantamos con agradecimiento la letra de este himno de Tercia: “Lo muerto, lo cobarde, lo débil y enfermizo en vida poderosa su gracia lo engendró”.
Desde nuestro último encuentro, ha transcurrido el verano. Ya sabéis, que es nuestro tiempo más recio de trabajo. Hemos recibido a muchas personas, que se han acercado hasta Buenafuente del Sistal para sus ejercicios espirituales o para días de oración. En algunos casos, compaginados con tiempo dedicado al trabajo para ayudarnos, aliviando así a todos los que estamos aquí. El verano ha sido un tiempo especial para el encuentro con Jesucristo en nuestra debilidad. Un tiempo de adoración al Señor desde nuestra fragilidad. Agradecemos esta providencia, en la que hemos gustado el perdón y la misericordia, ¡tan necesitados!. Y, contra todo pronóstico, cantamos con agradecimiento la letra de este himno de Tercia: “Lo muerto, lo cobarde, lo débil y enfermizo en vida poderosa su gracia lo engendró”.
Casi al final del verano, el 15 de septiembre, celebramos “El Día de la Amistad”. Desde aquí reconocemos, de nuevo, el gran valor artístico de la ofrenda musical del Quinteto de Flautas del Grupo Zarabanda, dirigido por Álvaro Marías, y en el que también participó nuestro amigo Ignacio Yepes. Muchas gracias, a todos los que hicieron posible, un año más, la celebración de esta jornada a favor del Monasterio. Y, aunque nos está “oyendo”, queremos recordar a todos, que hemos iniciado la cuenta atrás, para la celebración, el próximo 14 de septiembre de 2019, de las bodas de oro sacerdotales de nuestro capellán.
Os decimos hasta el próximo mes, con esta frase del arzobispo Hélder Cámara: “Mira cómo vives. Quizá sea este el único Evangelio que tu hermano lea”.
Unidos en el rezo del Rosario, para pedir a la Santa Madre de Dios y a san Miguel Arcángel que protejan a la Iglesia del diablo vuestras hermanas de Buenafuente del Sistal



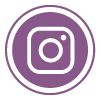

 La evaluación del año pasado por parte de los participantes fue muy positiva, y esto ha animado a intentar mejorar, en la medida de lo posible, la formación, que se desarrolla a un nivel teórico en algunos temas, y práctico en otros.
La evaluación del año pasado por parte de los participantes fue muy positiva, y esto ha animado a intentar mejorar, en la medida de lo posible, la formación, que se desarrolla a un nivel teórico en algunos temas, y práctico en otros.
 Por Javier Bravo
Por Javier Bravo













